 El cambio climático ya no es una preocupación exclusiva del mundo ambiental. Hoy, su influencia se extiende a múltiples ámbitos de la política pública: decisiones sobre agua, energía, ordenamiento territorial e incluso política monetaria comienzan a ser tensionadas por los efectos de una crisis climática que llegó para quedarse. Pero ¿Cómo y cuánto se está considerando el enfoque climático en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas en Chile? ¿Es esto parte de un cambio estructural o apenas un discurso de moda?
El cambio climático ya no es una preocupación exclusiva del mundo ambiental. Hoy, su influencia se extiende a múltiples ámbitos de la política pública: decisiones sobre agua, energía, ordenamiento territorial e incluso política monetaria comienzan a ser tensionadas por los efectos de una crisis climática que llegó para quedarse. Pero ¿Cómo y cuánto se está considerando el enfoque climático en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas en Chile? ¿Es esto parte de un cambio estructural o apenas un discurso de moda?
Con estas preguntas como punto de partida, el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Antoine Maillet, lidera el proyecto Fondecyt “La climatización de las políticas públicas en Chile: desarrollo y determinantes”. La iniciativa, de enfoque politológico, se propone entender cómo se construyen las políticas públicas en torno al cambio climático, qué actores participan, qué tensiones emergen en el proceso y, en última instancia, cuán reales son los cambios que estas políticas proclaman frente a sectores históricamente guiados por otras prioridades.
Una investigación situada: tres casos, tres territorios
Una dimensión del proyecto pone el foco en experiencias concretas desde los territorios. En calidad de tesistas tres estudiantes del Magíster en Ciencia Política de la Facultad de Gobierno —María Gabriela Márquez, Lizbeth Araya e Isidora Burotto— han abordado cómo se expresa la “climatización” en distintos niveles y escalas del Estado, revelando las tensiones entre discurso e implementación.
 María Gabriela Márquez ha centrado su trabajo en el desarrollo de la industria de la desalinización de agua de mar en Chile. Su investigación examina el rol protagónico del sector privado y su influencia en las discusiones sobre esta industria, poniendo de relieve cómo intereses económicos configuran el avance de una solución tecnológica frente a la escasez hídrica. “Me adentré en un tema que nunca imaginé estudiar, y eso me permitió abrir mis horizontes, tener una mirada crítica y analítica sobre las políticas ambientales. Hoy quiero seguir trabajando en esto”, comenta María.
María Gabriela Márquez ha centrado su trabajo en el desarrollo de la industria de la desalinización de agua de mar en Chile. Su investigación examina el rol protagónico del sector privado y su influencia en las discusiones sobre esta industria, poniendo de relieve cómo intereses económicos configuran el avance de una solución tecnológica frente a la escasez hídrica. “Me adentré en un tema que nunca imaginé estudiar, y eso me permitió abrir mis horizontes, tener una mirada crítica y analítica sobre las políticas ambientales. Hoy quiero seguir trabajando en esto”, comenta María.
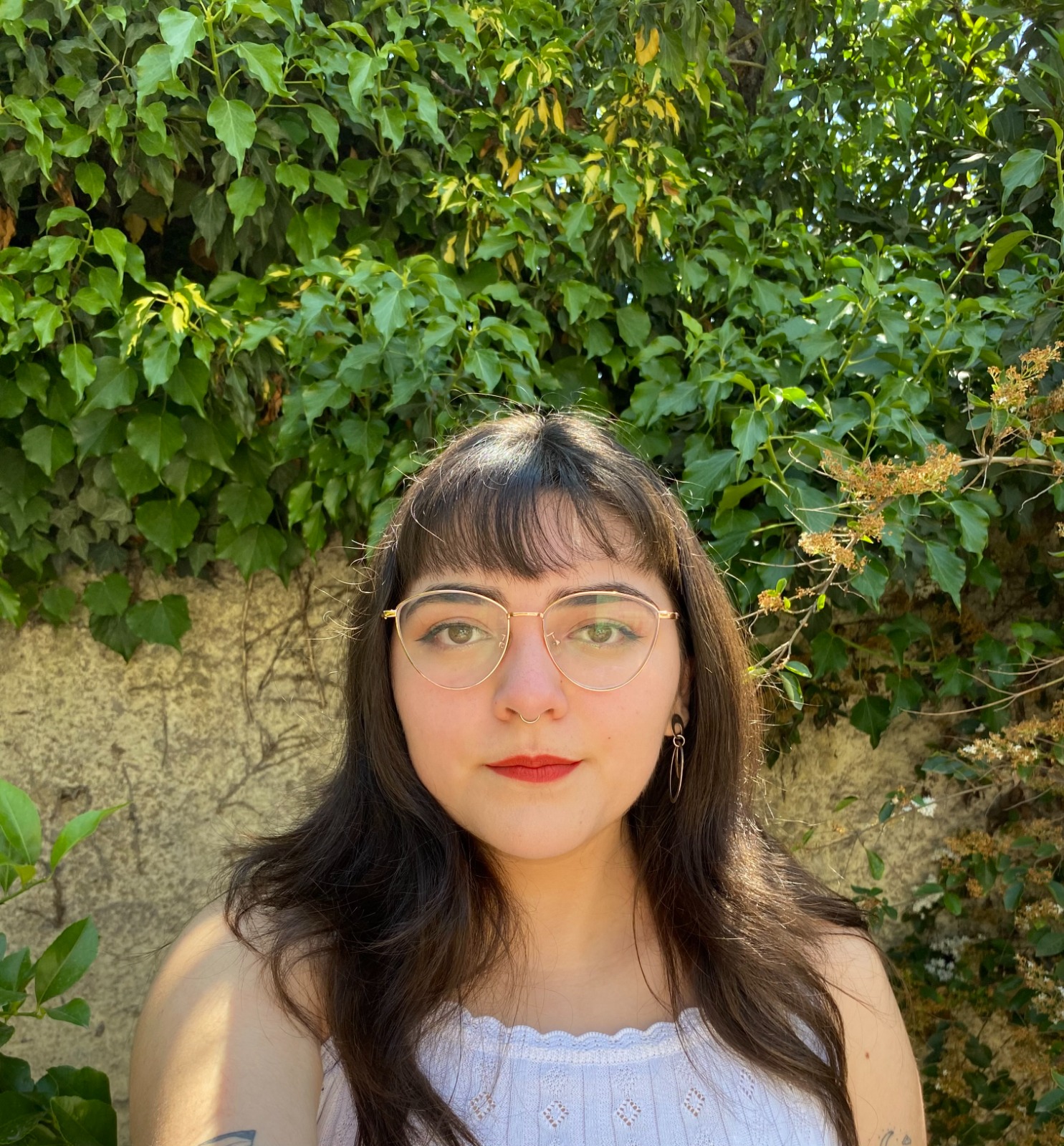
Isidora Burotto, en tanto, ha analizado la acción climática a nivel municipal en tres comunas de la Región Metropolitana: Peñalolén, Renca y Colina. Su foco está en cómo los gobiernos locales articulan —o enfrentan tensiones con— las iniciativas privadas y las limitadas capacidades institucionales. “Esta experiencia me permitió valorar el trabajo de los municipios y los desafíos que enfrentan. Lo medioambiental es clave para el desarrollo social, cultural y económico de los territorios”, señala. Además, destaca el compromiso necesario para sostener un proceso investigativo de largo aliento: “Ser tesista exige disciplina, pero también sensibilidad frente al trabajo de campo y las voces que allí emergen”.

Lizbeth Araya abordó el caso de Huasco, en la Región de Atacama, una reconocida “zona de sacrificio” marcada por conflictos socioambientales de larga data. Su investigación analiza el rol del Estado en la gestión del PRAS (Programa de Recuperación Ambiental y Social), observando cómo las políticas públicas operan más como mecanismos de contención que como verdaderas transformaciones. “Aunque nací cerca de Huasco, investigarlo me permitió comprenderlo desde una nueva perspectiva. Conocer su historia y resistencias me reafirmó que estudiar, investigar y escuchar es un acto profundamente político”, reflexiona.
El proyecto no sólo busca describir cómo se integra el enfoque climático en las políticas públicas, sino también identificar las condiciones que lo favorecen o dificultan. En este sentido, los casos estudiados muestran elementos comunes: brechas en participación ciudadana, falta de coordinación intersectorial, escasa territorialización de las políticas y una alta presencia de intereses privados en decisiones públicas. A la vez, también emergen buenas prácticas: experiencias de gobernanza local, enfoques más integrales y comunidades que disputan sentidos, proponen alternativas y abren caminos para una transición justa.
“Esperamos que esta investigación aporte una mirada crítica pero constructiva”, explica el equipo. “Al estudiar casos diversos buscamos visibilizar las tensiones entre el discurso climático y las prácticas institucionales reales, así como generar conocimiento situado que oriente el diseño de políticas más coherentes con las realidades territoriales, más sensibles a las desigualdades sociales y más preparadas para enfrentar los desafíos climáticos de manera efectiva, justa y democrática”.
Una apuesta por el conocimiento comprometido
Desde los territorios afectados por el extractivismo hasta las comunas urbanas en proceso de adaptación climática, este proyecto Fondecyt deja en evidencia que la crisis climática no es sólo un fenómeno natural, sino un desafío político profundo. Las experiencias de María, Isidora y Lizbeth muestran que la formación investigativa puede ser también una herramienta de transformación, cuando se conecta con los conflictos reales, las voces silenciadas y las luchas locales por el derecho a un medio ambiente justo y digno.
¿Por qué es importante estudiar las políticas públicas que incorporan de manera explícita y sistemática el cambio climático como un criterio transversal en su diseño, implementación y evaluación?
Porque el cambio climático ya no es un problema futuro ni aislado: está presente y afecta múltiples dimensiones de nuestras vidas, desde el acceso al agua hasta la calidad del aire o el funcionamiento de las ciudades. En nuestras investigaciones, hemos visto cómo distintas áreas -como la política hídrica, la acción climática local y la gestión de territorios como las zonas de sacrificio- enfrentan impactos reales del cambio climático que muchas veces no están siendo abordados con la urgencia ni la profundidad necesarias.

¿Han podido identificar algunos desafíos o buenas prácticas en la climatización de las políticas públicas?
Sí, a partir de nuestras investigaciones hemos podido identificar tanto desafíos estructurales como algunas buenas prácticas incipientes en la climatización de las políticas públicas. Uno de los principales desafíos es la brecha entre el discurso institucional y la implementación efectiva. Si bien muchas políticas reconocen el cambio climático como un problema urgente, en la práctica se mantienen modelos de desarrollo extractivos o decisiones centralizadas que reproducen desigualdades territoriales.
En el caso de Huasco, por ejemplo, se observa que el PRAS incorpora un lenguaje ambiental moderno, pero sin modificar las condiciones estructurales que sostienen el conflicto socioambiental. En la Región Metropolitana, se identifican esfuerzos a nivel municipal por incorporar agendas climáticas, pero muchas veces estas dependen de la voluntad política local y carecen de financiamiento o coordinación intersectorial. En el ámbito hídrico, la expansión de la desalinización aparece como respuesta técnica, pero sin suficiente cuestionamiento por parte de los tomadores de decisiones sobre los efectos que puede llegar a traer si no se trabaja en la gobernanza del agua.
Sin embargo, también hay prácticas destacables, como la generación de diagnósticos participativos, instancias locales de gobernanza climática o ciertas medidas de adaptación que integran enfoques multisectoriales. Lo que queda claro es que la climatización requiere no solo incorporar nuevas palabras a los documentos, sino transformar las lógicas de poder, planificación y participación que hoy limitan una acción climática efectiva y justa.
¿Cómo creen que esta experiencia los prepara para su futuro profesional en el sector público o en la academia?
Esta experiencia nos ha entregado herramientas para proyectarnos tanto en el sector público como en la academia. En lo académico, nos ha permitido desarrollar capacidades metodológicas rigurosas, pensamiento crítico y una mirada politológica sobre fenómenos complejos como el cambio climático, la gobernanza y los conflictos socioambientales. Hemos aprendido a investigar desde el territorio, reconociendo la importancia de producir conocimiento situado y socialmente relevante.
En el ámbito público, hemos comprendido cómo operan -y a veces fallan- las políticas ambientales en la práctica, lo que nos permite pensar propuestas más realistas, inclusivas y eficaces. También hemos aprendido a dialogar con distintos actores institucionales y comunitarios, lo que es fundamental para incidir desde dentro del Estado o desde espacios intermedios.Esta experiencia nos ha preparado para aportar con sentido crítico y compromiso a los desafíos ambientales y sociales que enfrentamos, tanto desde la investigación como desde la acción pública.




