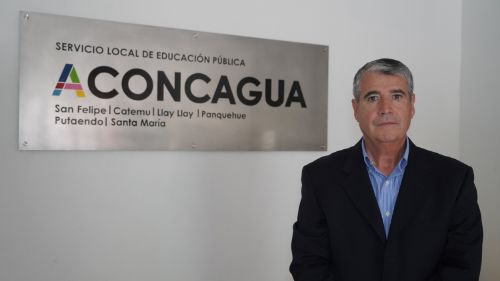El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, participó del foro “¿Cómo vivir sin miedo” del ciclo de charlas “Hablemos TodUs” organizado por el Senado Universitario y Radio Universidad de Chile. A través de su coordinadora de Investigación y docente, María José del Solar, la institución reafirmó la necesidad de establecer políticas de seguridad pública con un enfoque basado en evidencia, respeto irrestricto por los derechos humanos y de carácter integral.
.png)
En diálogo con el director de Radio UCHILE, Patricio López, la investigadora abordó temáticas como la percepción de inseguridad, uso de la fuerza, los desafíos del sistema penitenciario, crimen organizado y el rol de la academia en la comprensión de los fenómenos criminales de cara a iniciativas en la materia. El panel de conversación también contó con las reflexiones de la consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Alejandrina Tobar, y la académica de la Facultad de Derecho y senadora universitaria, Gladys Camacho.
.png)
Sobre los datos que arrojó la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), Del Solar explicó que la percepción de temor es mucho más alta que la realidad criminal, a pesar de que la tasa de homicidios, por ejemplo, ha disminuido continuamente en los últimos tres años –estabilizándose en 2025– según cifras oficiales del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
.png) “Necesitamos volver a estudiar las causas, no solamente de la percepción de temor, sino que generar diagnósticos más claros en torno a cuál es la situación de criminalidad que enfrenta nuestro país, a cuál es el conocimiento sobre el sistema de justicia, los mecanismos para la realización de denuncia, la confianza en las instituciones y otros elementos”, enfatizó la investigadora.
“Necesitamos volver a estudiar las causas, no solamente de la percepción de temor, sino que generar diagnósticos más claros en torno a cuál es la situación de criminalidad que enfrenta nuestro país, a cuál es el conocimiento sobre el sistema de justicia, los mecanismos para la realización de denuncia, la confianza en las instituciones y otros elementos”, enfatizó la investigadora.
Durante los procesos de movilización social, particularmente en las recientes protestas con motivo del denominado “estallido social”, la proporcionalidad en el uso de la fuerza respecto al actuar de las Fuerzas de Orden y Seguridad significó una serie de reflexiones desde la academia sobre cómo regular este ítem de manera efectiva. En este marco, el CESC participó en la edición 2024 del Monitor Uso de la Fuerza Letal, iniciativa de Open Society Fundations, donde identificó falencias institucionales en Chile y la ausencia de una política integral en la materia.
Así, Del Solar manifestó la necesidad de contar con marcos normativos claros para las policías, así como tomar las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre capacitar a funcionarios policiales, incluir a Gendarmería en un proyecto de Ley de Uso de la Fuerza, entre otros aspectos. “La regulación del uso de la fuerza es parte de hacer visible el Estado de Derecho y de establecer reglas claras para la protección de quienes están sometidos a esa fuerza y para el actuar profesional de quienes están autorizados a usarla”, agregó.
En el debate sobre la seguridad, la proliferación de discursos punitivistas u orientados a solicitar “más cárceles” o “mano dura”, significaron una limitación al momento de discutir la política criminal desde un punto de vista técnico y situado en el contexto nacional. Ante aquello, la experta comentó los hallazgos del estudio liderado por el CESC sobre el costo-beneficio de las penas sustitutivas frente a la privación de libertad, que indican una clara ventaja en términos de gasto público para las penas sustitutivas, especialmente la libertad vigilada con programas de intervención.
.png)
De esta manera, manifestó que este ejercicio representa un ejemplo de la importancia de integrar la evidencia académica en la toma de decisiones de política pública, pues “las condiciones carcelarias que no se ajustan a los estándares internacionales” en tanto existe una sobrepoblación penal en Chile.
Por otra parte, se concluyó que incluir la perspectiva de género como un instrumento transversal en la política penitenciaria es una urgencia considerando el aumento de la población penal femenina. En este sentido, Del Solar explicó que la principal causa de este incremento son los delitos relacionados con drogas, fundamentalmente el microtráfico, fenómeno que se vincula estrechamente con situaciones de vulnerabilidad social y la responsabilidad de los cuidados.
El crimen organizado constituye una creciente preocupación ciudadana. Desde esta premisa, el CESC enfatizó que el foco debe situarse en la identificación y mitigación de las vulnerabilidades internas en las instituciones –militares, policiales y otras– que han facilitado la permeabilidad de actividades delictivas entre los funcionarios y miembros de la criminalidad organizada.
Este análisis, afirmó, es crucial para calibrar la fortaleza del Estado para obstaculizar el crimen organizado a todo nivel, incluyendo la gestión municipal, haciendo imperativo el fortalecimiento institucional como eje de la política pública de seguridad.
El fortalecimiento de las propias instituciones, desde la rendición de cuentas, la evaluación de políticas y el levantamiento de evidencia, fue reconocida como una de las principales necesidades en materia de seguridad ciudadana a nivel nacional. De esta manera, se reconoció que las instituciones tienen debilidades que han quedado al descubierto y que es necesario analizar cómo fortalecerlas.
.png)